La jornada empezó en Florencia con un sobresalto, con un ¡Doris, nos hemos dormido, son las siete y veinte! y a todo correr metiendo las cosas en la maleta, al tiempo que me calzaba y salía pitando del hotel camino al autobús que nos llevaría a Pisa, desde donde cogeríamos un vuelo a Madrid y desde donde yo volvería a Roma y de ahí, volaría a Tel- Aviv, donde me vendrían a buscar y me llevarían a un hotel, donde me encontraría con la gente que conocí en Luxemburgo y con mucha otra gente que quería conocer.
Durante veinte horas de viaje solitario, me dio tiempo a pensar mucho sobre muchas cosas. Hice una recopilación de las últimas veces que había llorado, en las últimas veces que alguien, contándome alguna injusticia me había estrujado el lagrimal hasta hacer bañar mis mejillas. También iba pensando en la cantidad de injusticias que suceden y cómo la gente (ese ente) se empeña en mirar para otro lado, se empecina en ponerse un par de viseras en los ojos, que sólo le permitan concentrarse en el futuro más inmediato y en sus necesidades innecesarias individuales, en cómo la gente sigue mirando escaparates y consumiendo hasta la exasperación como si alrededor nada pasara. O como si fueran hechos que no se pudieran cambiar de ninguna manera. En cómo se empeñan en querer creerse esa mentira.
Iba yo rumiando este tipo de cosas cuando la mujer que compartía fila de asientos conmigo en el vuelo, se coló en mis pensamientos y me obligó a dejar de pensar para pasar a charlar. Después de haberme cerciorado de que Lea era una mujer, cuanto menos, curiosa y después de acompañarla al baño, la mujer estaba casi ciega por un error médico, decidimos que íbamos a intentar dormir un poco antes de llegar a Telaviv. Serían, calculo, las 2 de la mañana.
Cuando estaba a punto de cerrar los ojos, unas luces naranjas y otras azules, irrumpían desde el horizonte más bajo en la negrura de la noche, expandiendo sus colores en fogonazos al aire durante apenas dos segundos. Llegué a contar cuatro o cinco. Algunas explosiones de color eran más grandes que otras. Pensé que quizás porque algunas estaban más cerca de otras. Pensé que aquello tenían que ser bombas, ¿que otra cosa podría interrumpir la continua oscuridad de esa manera? Pero en el vuelo nadie se inmutaba. Algunas personas irían de vacaciones a Israel y otras, como aquella mujer, a visitar a algún pariente. Yo que sé. Lo que sí se es que nadie dijo ni hizo nada. Y aquel mutismo me conmocionó, confirmando todo aquello que venía yo pensando por el camino.
Al llegar a Tel-Aviv, serían, calculo, las 3 de la mañana, iba yo más bien pensando en cómo iba a cambiar mi dinero en la moneda local a esas horas. Iba pensando en otras cosas, en mi cansancio, en la mujer con la que había venido charlando... y no en cómo iba a responder a las preguntas inminentes de la policía israelí. Así que cuando me encontré delante del mostrador todo fueron titubeos por mi parte. Titubeos que me costaron cuatro interrogatorios distintos, con personas de distinto rango dentro de sus fuerzas de seguridad y unas seis horas de espera en una sala en la que era prácticamente imposible quedarse dormida. Como si de una escena de una película de intriga se tratara, en la pantalla de la televisión que tenía encima de mi cabeza se sucedían una tras otra, escenas de dibujos animados de otro tiempo, en blanco y negro, apenas si trazos con forma de muñecos, protagonistas de situaciones distintas, acompañados de textos en hebreo.
Calculo que tuve la mala suerte de dar con los peores y más despiadados interrogadores: dos mujeres con unas uñas postizas kilométricas y las cejas depiladas de forma extremamente perfecta, párpados maquillados, cuatrocientos gramos de rimmel en las pestañas, mirada fija a los ojos y tono cortante; un hombre con uno de los ojos velados y con una pupa de la que manaba pus y un oficial de rango más alto que, si bien parecía más amable, no me dio tregua.
A las nueve de la mañana, por fín, me mandan entrar en la sala de inmigración para llevar a cabo el último interrogatorio. El que decidirá si puedo entrar en el país o no. Nuevamente no tuve suerte, una mujer de mirada penetrante no me dio concesión alguna. Me tuvo una hora preguntándome las mismas cosas que ya me habrían preguntado los otros: ¿Es la primera vez qué vienes? ¿Cuál es el motivo del viaje? ¿Con quien vives? ¿En que trabajas? ¿Por qué tu novio no ha venido contigo? ¿Conoces a alguien aquí? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo conociste? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Donde vive? ¿Tienes antecedentes penales? ¿Si te dijeran que participaras en una manifestación lo harías? ¿Participarías en alguna acción ilegal? ¿Qué pasaría si sólo te dejara pasar a territorio israelí? ¿Quién te ha pagado el billete? ¿Tienes tarjeta de crédito? A verla. ¿Cuánto dinero tienes? Y así, durante más o menos una hora, calculo. Después me tomaron las huellas dactilares y me hicieron una fotografía sobre un fondo azul marino. Ahora voy a resolver si puedes entrar o no, espera aquí- me dijo.
Al cabo de un rato en el que casi ya me había quedado dormida, la chica volvió con un bocadillo y una botella de agua metidas en una bolsa de plástico. Me tendió la bolsa y me dijo que el visado había sido denegado y que me mandarían de vuelta a Roma, pues es de ahí de donde venía. Rompí a llorar. Así que se apresuraron en sacarme de la sala.
Había estado toda la noche insistiendo en que necesitaba hacer una llamada para que mis amigos no se preocuparan por mí, toda la noche insistiendo en reunirme con mis cosas, con mi maleta, toda la noche pidiendo que, por favor, me dejaran salir a fumar un cigarro... Las respuestas fueron siempre negativas. También pedía que me dijeran cuánto tiempo iba a tener que estar ahí, pero no se me informaba de nada. Ahora que sabía que ya no iba a entrar, mi tono y mi actitud cambiaron radicalmente, además de sumar a estas peticiones la de ser devuelta a mi ciudad de origen, a Madrid.
No sólo no me dejaron tranquila, ni me concedieron ninguna de las peticiones sino que siempre me decían donde tenía que ir, donde me tenía que sentar, lo que tenía que hacer de muy malos modos. Me registraron absolutamente todo el equipaje: neceser, móvil y tablet incluidos y me inspeccionaron el cuerpo, los zapatos, el pelo, las costuras, los dedos de los pies, los botones del pantalón, mientras yo lloraba y les decía que no entendía lo que estaban haciendo, que no entendía qué peligro podía suponer yo para ellos, que yo era una persona pacífica y que todo aquello me parecía un absurdo, que no entendía cómo podían hacer aquel trabajo y dormir bien por las noches, que me estaba sintiendo humillada y que no deseaba que aquello les pasara nunca. Ellas hablaban entre si en hebreo, así que les dije que lo mínimo que podían hacer era hablar en inglés mientras yo estuviera presente. Todo eso mirándoles fijamente a los ojos, como ellos hicieran conmigo antes. También les llamé maleducados, a todo aquel equipo de seis pseudo-personas encargadas de registrar todas mis cosas, en aquella sala de paredes blancas y máquinas y escáners y aparatos metálicos, les obligué a pedirme las cosas por favor, o no colaboraría para nada en hacer las cosas fáciles, así que tuvieron que hacerlo.
Después me dejaron en otra sala con otras tres personas de Portugal, con las que me puse hablar después de que una rubia con rímel azul y fea como su puta madre me dijera que no podía fumar hasta que saliéramos. Le había dicho que me habían prometido fumar después de la inspección y que, mientras hacían lo que tenían que hacer, no le costaba nada dejarme salir a fumar. Ella me dijo, en portufrañol que no, así que la invité a que viniera a España a perfeccionar su español de mierda. Casi se le salen los ojos de las cuencas, lo que me divirtió sobremanera. Ya tranquila por ese lado, los portugueses me contaron que habían ido a visitar a un amigo suyo a ver si había trabajo por ahí y que no les habían dado el visado. Estaban abatidos, ellos no respondían a nada, no abrían la boca, sólo agachaban la cabeza y obedecían. Y aquel comportamiento también me sorprendió.
Al rato nos sacaron de ahí y nos dijeron que nos metiéramos en una furgoneta. Cuando ellos tres ya estaban dentro, yo le pregunté a la pseudo-barbie que hasta que no me dijera dónde íbamos yo no me montaba en ningún sitio. Me dijo que íbamos a una sala hasta que pudieran cambiar los billetes. A lo que yo le respondí que lo mínimo que podían hacer era informarnos de las cosas, que no éramos animales. ¿Animales?- respondió ella, supongo que pensando que nos estaban dando un trato excelente. Al llegar, nos obligaron a meter nuestros móviles en la maleta y sólo después de eso, nos dejaron fumar. Pregunté nuevamente si me iban a dejar llamar, a lo que me respondieron que sólo podría hacer una llamada a la embajada. Mentira. Así que le pregunté si podía pedirle a alguno de los portugueses que me dejara llamar desde su móvil. La respuesta fue no. Nos apresuraron a entrar en el edificio. Nos condujeron por pasillos infestados de banderas israelíes hasta una sala en la que nos obligaron a dejar nuestros equipajes, junto a otros tantos que había allí. Sólo nos dejaron coger la cartera con nuestro dinero y el tabaco, sin mechero. Por supuesto, todo eso resultaría inútil en la sala.
La susodicha sala era una cárcel. No me había dado tiempo a entrar cuando me encontré con la puerta cerrada. Una puerta blindada con un ventanuco al pasillo. Di golpes en la puerta hasta que abrieron. Mi pregunta esta vez fue cuánto tiempo iba a estar ahí. A lo que tampoco recibí respuesta. Así que miré donde estaba, una habitación de paredes blancas, con unas diez literas con sábanas verdes y mantas de esas grises que pican, esparcidas por el contorno del espacio. Las ventanas tenían rejas y la luz estaba encendida. Había un lavabo y una puerta que daba a un baño.
Allí estaban Fez, una mujer-ángel de Nigeria, que me decía con sus labios gruesos que tenía que ser fuerte y estar tranquila y una mujer de India, que sólo después de haber desinfectado el baño con lejía salió a saludarme. La pregunté su nombre, pero dijo tantas veces bacteria que eso es lo que más recuerdo de ella, eso y que más bien aquella mujer parecía pagada por el enemigo.
Después de saber que estaban allí trabajando y que, un buen día, las habían metido ahí a la espera de deportarlas, después de entender que estaba en un CIE israelí, intenté dormir un poco. Al rato, oía de fondo que las dos mujeres hablaban, la India decía cosas que no entendía y Fez le respondía que me dejara dormir. Pero hizo oídos sordos y, al rato, me despertaba tocándome en el hombro. ¿Qué pasa?- le pregunto. Y ella me dice que Dios nos quiere a todos por igual. Yo le respondo que quien es Dios, que yo no le conozco. Y su rostro pasó de ser afable a volverse serio con un bufido. Me supo mal, pero yo sólo necesitaba dormir un poco, para estar fuerte, para seguir el consejo de Fez. Así que sin más, me di la vuelta, tapándome la cabeza con aquellas sábanas verdes.
De puro cansancio conseguí dormirme. Y no sabía cuánto tiempo había pasado (ninguna teníamos reloj) cuando nos trajeron tres bandejas de comida: arroz, carne y guisantes, que me obligué a comer, para estar fuerte.
Cuando ya terminamos de comer y las dos mujeres se recostaron, decidí hacer lo mismo. Descansar un poco. Intentar dormir. Al rato entraban dos mujeres rusas en la habitación. De un brinco me levanto de la cama, con la esperanza de poder preguntar a alguno de esos pseudo-hombres cuánto tiempo iba a tener que estar ahí. Pero no me dio tiempo. Me presenté a las dos, pero ninguna hablaba inglés, ni italiano ni español y yo no hablo ni ruso ni hebreo, así que me limité a ofrecerles un bocadillo que me habían dado al entrar. La más mayor, Tamara, parecía decirme con gestos que quizás estaba envenenado, a lo que la otra, más joven y más angustiada, respondió con un soplido que se convirtió en sonrisa. (Me alivió verla sonreír)
Al poco me llamaban. No me dijeron para qué. Así que no pude despedirme de ellas, cuando ya me bajaron a buscar mis cosas y me llevaban al avión. Pedí por enésima vez poder hacer una llamada y pedí que me dejaran cambiarme de ropa. La respuesta fue no. Pregunté que donde me llevaban de vuelta y sólo entonces me dijeron que a Madrid. Cuando ya iba a montar en el avión, al que entré desde la pista de aterrizaje directamente, tendí la mano para que me dieran mi pasaporte, pero la azafata de Alitalia se me adelantó y me dijo que se lo daba al piloto y que cuando llegara a Roma me lo devolverían.
El vuelo fue horrible. Mi cabeza estaba dividida. Por un lado, no hacía más que pensar en qué es lo que tendría que haber contestado, en lo tonta que había sido, en aquellas pobres mujeres, y por otra, intentaba convencerme de que aquello ya no se podía arreglar, intentando vaciarme la cabeza y poder dormir. Por fuera, otra vez esa absurda sensación de normalidad. La gente hablando de sus viajes, quejándose porque no le servían la bebida lo bastante a prisa, la pareja que tenía al lado discutiendo por auténticas chorradas...
Al llegar a Roma me dicen que me espere al final del vuelo. Me espero y voy al encuentro del piloto para que me de mi pasaporte. Cuál es mi sorpresa cuando no me lo da a mi, sino a un hombre vestido de calle, con barba, que me dice que es policía. Intenta ser amable, me pregunta si entiendo italiano y asiento, me dice que no me preocupe, que eso es normal, me mete en un coche de policía y me pregunta que por qué no me han dejado entrar. ¿Normal?- pienso. No le respondo. No quiero hablar. Quiero que me devuelvan mi pasaporte de una vez y me dejen en paz. En el aeropuerto, tengo que volver a pasar mis cosas por el escáner, cosa que hago de mala gana. Me conducen hasta una puerta, entran y me dicen que espere. Sale el barbudo, me da el pasaporte y me indica por donde tengo que ir hasta el siguiente avión, a lo que yo le respondo que ya se leer, gracias. Sin más, me voy. Normal...
Ya cerca de la puerta, voy a la burbuja de fumadores. Me doy cuenta de que no tengo filtros, que los tengo en mi maleta, así que pido un cigarro a una chica. Una chica-ángel de Rota (tenía que ser de Rota) que se llama Paquita, que me abraza y me quiere ayudar cuando le cuento mi historia. Nos tomamos dos cervezas juntas y me relajo. Vuelvo a la normalidad. Ahora sí. Busco un enchufe donde cargar mi móvil y cuando lo encuentro me doy cuenta de que el móvil está en la maleta, así que hago la llamada desde una cabina.
Después es ella quien me cuenta que vive en Turquía y que se dedica a ayudar a la población kurda. Me cuenta las penurias que vive esa gente en Turquía, en cómo fueron masacrados y en cómo son discriminados y me siento pequeña, pienso en los desaparecidos de México y me siento pequeña, pienso en aquellas mujeres encerradas en esa celda y siento que mi historia es un cero a la izquierda en el cúmulo de las historias de muchas de las personas que viven en el planeta, pienso en el Sáhara y en esas bombas que irrumpieron en la noche a mi llegada a Tel-Aviv, pienso en la absurda normalidad con la que la comunidad internacional baña la situación en Israel, y no me puedo creer que la gente vaya allí de turismo, como si todo fuera normal, pienso en la mentira en la que viven los chinos, pienso en la mentira que vivimos todos, convencidos de que los Estados valen para algo, pienso en las condenas a penas de muerte... y en tantas cosas que cuando llego a Madrid, después de cuarenta y ocho horas de infierno, y me dicen que mi maleta se ha extraviado y que tengo que esperar una cola de treinta personas para poder reclamarla, pienso en la suerte que tengo.
Me acuerdo de Fez, siempre la recordaré, y creo que me he hecho más fuerte. Para siempre.
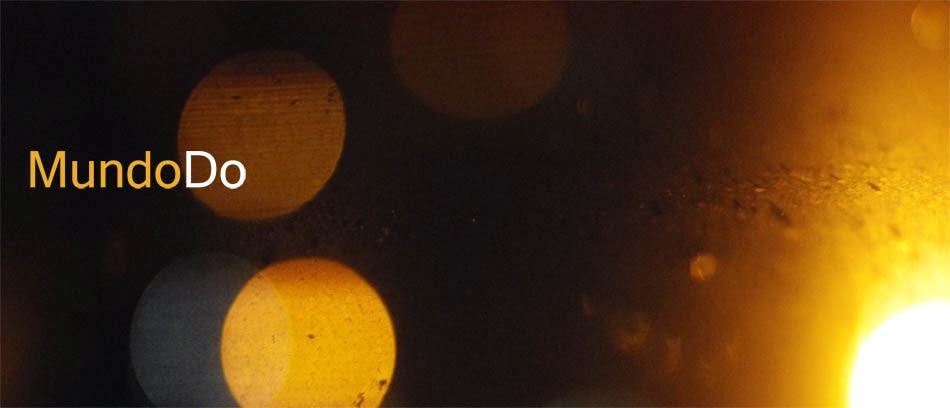
1 comentario:
Vaya odisea, Do!
Grande y valiente!!
Abrazo máx ( en clave de Do) !!!
Publicar un comentario